La ignorancia, mala aliada de la libertad
Por Beatriz Sarlo
Es posible equivocarse mucho en nombre de la Libertad. ¿Descartar enseñanzas por áridas o reglas por remotas no es, acaso, un clásico pecado de juventud?
Hace poco leía que, de chico, el tenista español David Ferrer trataba de escaparle a los entrenamientos. Cuando lo descubrían, lo encerraban con llave en una habitación cercana a las canchas. El método tenía una ferocidad poco recomendable, que sólo un temperamento de hierro como el que demostró Ferrer pudo soportar sin odiar el tenis para siempre. El duro castigo evoca los de un famosísimo personaje de Landrú, el carnicero Cateura, que molía a golpes a su hijo para que aprendiera latín, lengua que le parecía indispensable para el ejercicio exitoso de la venta de carne al minoreo. Los textos de Cateura eran desopilantes; la violencia del padre, cuya pasión pedagógica consistía en "propinar" patadas y codazos a su hijo, tenía un tono entre caricaturesco y surrealista.
La obsesión disparatada de Cateura entusiasmaba a sus lectores jóvenes que, como yo, creíamos (incluso antes de haber leído a Michel Foucault) que cualquier orden era una violencia. Cuando ingresé a la universidad, descubrí que, además de las cuestiones que me interesaban, tenía que aprender lenguas clásicas. Tal como el hijo del carnicero Cateura. Todavía hoy recuerdo la primera clase de griego.
El profesor era extraordinario y también extraordinariamente simpático, vestido de traje azul y chaleco cruzado por la cadena del reloj. Hablaba un castellano perfecto con un acento alemán que hacía resonar las consonantes, sin que la frase perdiera musicalidad ni cadencia. Su primera clase sobre el origen de las letras del alfabeto griego produjo una especie de encantamiento, un relato de tiempos remotos contado con la perspectiva de las investigaciones contemporáneas. El profesor nos prometió que "su método" no obligaba a tediosas memorizaciones y que, además, íbamos a leer Antígona, una de las grandes tragedias de toda la literatura, que años después tendría vigencia simbólica en la Argentina, cuando las madres y familiares de desaparecidos buscaran el cuerpo sin tumba de sus hijos, de sus compañeros, de sus hermanos.
Con todas esas promesas, parecía inevitable que yo me pusiera a estudiar griego y contemplara el año y medio siguiente como una oportunidad que no había que dejar pasar. Sin embargo, salí de esa primera clase decidida a hacer lo menos posible, encarar los tres cursos estudiando lo justo y dedicar mi tiempo a otra cosa. No recuerdo hoy qué era esa "otra cosa". Algunos compañeros más sensibles que yo estudiaron griego; otros, simplemente, no tomaron la brutal resolución de hacer todo lo posible para no aprenderlo. Yo, en cambio, combinando dosis similares de ignorancia y cinismo, resolví que, como sabía ya un poco de latín, no necesitaba emplear más fuerzas en las lenguas clásicas.
Nadie trató de persuadirme de lo contrario; nadie me indicó lo que yo, que me creía vivísima, no me daba cuenta. En aquellos años sesenta, cuando cursé la universidad, la opinión de alguien que fuera diez años mayor me parecía completamente descalificable por ese único motivo. No existía la idea de "maestro". Por lo tanto, permanecí ajena al griego. Pueden creerme que hace varias décadas que estoy arrepentida, pero la comprensión del error llegó demasiado tarde. Lo más salvaje de mi resolución adversa al griego no fue haberla tomado en libertad (la libertad de equivocarse siempre es buena), sino la ignorancia con que ejercí mi derecho a la resistencia y la soledad que me rodeaba al ejercerlo. Hacía lo que quería y, como dice el refrán, "calavera no chilla".
Recuerdo esta torpeza cometida en la universidad cuando escucho o leo que hay que enseñar cosas que a los chicos les interesen. Si así hubiera sido, en la escuela secundaria jamás habría aprendido geografía, ni qué es un logaritmo, ni análisis sintáctico complejo, ni cuáles son los pasos de una demostración matemática. Afortunadamente, en mis años de secundario todavía no regía el interés como ley pedagógica con valor constitucional, y algunas cosas me vi obligada a aceptar para evitar males mayores. Pero, llegada a la universidad, la prioridad suprema del interés personal y el régimen más o menos libre de estudio me convirtieron en una turista que, años después de recibido el título, debió sentarse a estudiar o resignarse a que nunca más sabría nada sobre temas que, ya un poco tarde, no me parecían tan ajenos a mis inclinaciones principales.
Entre lo mucho que no quise aprender en la universidad está casi toda la literatura anterior al siglo XVIII. Como si las cosas nacieran de un repollo, consideraba (con tanto desconocimiento como autosuficiencia) que sólo me interesaba lo que había comenzado a suceder después de la Revolución Francesa. Lo anterior era una selva brumosa e intrincada que sólo visitaba guiada por los gustos más casuales y la arbitrariedad ejercida como derecho: había leído bien las tragedias de Racine pero muy mal a Calderón y Lope de Vega; conocía apenas el Quijote, hasta que me di cuenta de que no podía seguir chapoteando en una distracción de ese tamaño. Exhibía los agujeros de mi formación literaria como si fueran medallas ganadas en un combate contra el autoritarismo.
Este artículo fue gentilmente autorizado por la autora.
miércoles, 15 de abril de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



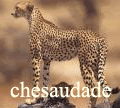



Lástima que siempre nos damos cuenta de ello demasiado tarde, quizás por la desmotivación que provoca la sociedad que nos rodea, que solamente busca la produción y no el conocimiento.
ResponderEliminarSaludos cordiales
Yo leí este artículo en la Revista Viva. Pero le faltaba una página. Reescribí en Google un fragmento y aquí estoy. Los beneficios de la ciencia. Siempre leo los artículos de Beatriz en la revista. Siempre saco algo bueno. Soy docente. Gracias por compartirlo.
ResponderEliminarEs muy interesante el artículo, y es verdad que muchas veces nos sentimos autosuficientes, y creemos que si tomamos varios cursos con solo leer de vez en cuando, llegaremos, hay que entender que a la universidad hay que tomarla con seriedad y responsabilidad, para no sentir remordimientos de algun conocimiento que pasamos por alto.
ResponderEliminarla verdad que en reiteradas ocasiones uno cree que es tarde, aunque soy una convencida que nunca es tarde para aprender, para saber, como se dice "el saber no ocupa lugar" pero si se requiere de tiempo y motivación para hacer y lograr lo que se desee. Uno cree que equivocarse es un error tremendo, pues no todo lo contrario es un paso gigante a la certeza, es la clara evidencia que sustenta la corrección, lo destacable es reconocer ese error como una posibilidad hacia la certeza.si te lo propones todo es posible.
ResponderEliminar