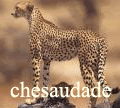Me es imposible pensar en la guerra actual sin remitirme al pasado. En otros tiempos los bandos en conflicto eran tribus, clanes, señores, etnias, naciones.
Hace más de 20 años que todos esos conceptos se han esfumado. Todo es internacional y más: es global. El derrumbre del último imperio, los Estados Unidos de América, no es más que el resultado de la guerra no ya entre naciones, si no entre grupos de poder anónimos. La guerra actual es entre clases sociales, con el discurso de que las clases sociales son cosa del pasado. Ni siquiera se habla de clases sociales. Cualquiera puede alcanzar la prosperidad económica estudiando alguna profesión, orando, motivándose, siendo positivo, inventando algún recurso de Internet, dedicándose al espectáculo, haciéndose famoso o ganando algún torneo deportivo. Muchos hicieron su agosto impartiendo seminarios sobre "Las nuevas oportunidades que ofrece la globalización". Se ven. Es el nuevo mito de "sólo hay que proponérselo".
La realidad es bien distinta.
La miseria y la degradación avanzan día tras día.
Lo extraño es que en un estadio de desarrollo tecnológico como el actual, en el que todo sobra, haya tantos que tienen cada vez menos.
La visión integradora de los orientales entendía la guerra como una actividad en la que el uso de las armas era sólo un componente más. Si Japón no hubiese querido imitar tanto a Occidente, habría ganado la Segunda Guerra.
El Poder aprendió de Oriente el concepto de guerra integral y de Occidente las técnicas psicológicas estructuradas y metódicas. La tecnología de las comunicaciones le dió la herramienta más poderosa: la transmisión a distancia de imágen y sonido.
El ciudadano común, nosotros, asiste a centros de estudio cada vez más huecos, con una formación sin cimientos. Cada año se obtienen títulos más falsos que los del año anterior.
Los medios de difusión masiva son máquinas de adormecer, son opio electrónico. Encontrar contenidos de calidad es un milagro. Hoy resulta increíble, pero yo vi Hamlet por televisión. Claro que hace unos 40 años. Y con una programación así, los canales no quebraron: aún están.
Con la radio es peor porque la cantidad de emisoras es enorme, aunque parece haber 4 o 5 por la uniformidad de sus contenidos.
El que tiene con qué, no puede porque no sabe. El que no tiene con qué, no puede porque no sabe y porque además no accede.
Parece ser que hoy en día hemos llegado al triunfo sobre los totalitarismos implantando otro: el de la información. Una recorrida por diarios, canales y radios nos ofrece una imagen uniforme del Mundo.
El cuco de la época de la Guerra Fría se hizo real: la uniformidad de la información.
Las noticias son idénticas y hasta tratadas con las mismas palabras. No hay debate. Recuerdo los debates televisados de los años '70, antes de la dictadura claro. Vemos hoy programas en donde hay una idea única, un libreto que hay que seguir. Si el entrevistado no entra en el molde es vapuleado. El entrevistador no muestra el pensamiento del participante, muestra el suyo o el de sus patrones, que son iguales.
La opinión ya no cuenta, cuenta el discurso. La frontera entre la realidad y la ficción no existe más.
Las voces discordantes no existen, o son convocadas para degradarlas. La historia de un personaje público es su condena: lo que dijo alguna vez hace 20 años es elemento suficiente para descalificar toda una vida, como si las personas no cambiaran de parecer nunca. El entrevistado se enfrenta a una máquina monstruosa: decenas de personas se han dedicado a revisar miles de horas de grabación, fotos, reportajes, han filtrado todo eso y armado una carpeta con todo lo negativo de su vida. Negativo según el molde que se quiere imponer.
La guerra actual está ahí: es entre la clase social que detenta los medios de difusión y la clase social que apenas puede apelar a la memoria, moldeada la mayoría de las veces por esos mismos medios.
la literatura nos ofrece un modelo perfecto en 1984, de Orwell. En ella, el Ministerio de la Verdad reconstruye la Historia permanentemente, con el sencillo método de acomodar los datos a la conveniencia del Poder. Hoy no hace falta un Ministerio de la Verdad. Están los multimedios, telarañas laberínticas de empresas con propietarios difusos. Son pocos los que pueden armar esos rompecabezas de subsidiarias, testaferros, sociedades fantasma, complicidades. Y para colmo, cuando se logra armar, no llega al gran público por la simple razón de que es rehén de esos mismos multimedios.
El caso de Orson Welles es clásico: el ser joven, genial, culto y rebelde lo llevó a penar por cada película, a no encontrar financiación, a pagar muchas de sus obras con lo que ganaba como actor en películas de segunda.
El discurso único es el arma más poderosa de todos los tiempos: no duele, no rompe, nos alegra comprar los aparatos que lo difunden. Ya nos llega hasta en la calle con teléfonos celulares que son televisores y radios.
Si usamos Yahoo tenemos las noticias del diario La Nación que nos dice que todo está mal.
El mensaje único es "miedo". Se impone el miedo, sentimiento primario que se va decantando en nuestras mentes hasta dejarnos inmóviles: según el país, será el dengue, la inseguridad, el terrorismo, los extranjeros, la crisis financiera, los piratas, el desempleo, las drogas ilegales, los narcotraficantes, el no consumir productos mágicos, la gordura, la flacura, la contaminación. En fin, cada día se inventa un motivo nuevo para hacernos creer que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, y al mismo tiempo que el apocalipsis se evita haciendo tal o cual cosa.
La guerra actual es la guerra de Sun-Tzú, en la que se ganaba sin entrar en batalla: dominando la psiquis del adversario.
domingo, 26 de abril de 2009
miércoles, 15 de abril de 2009
La ignorancia, mala aliada de la libertad
La ignorancia, mala aliada de la libertad
Por Beatriz Sarlo
Es posible equivocarse mucho en nombre de la Libertad. ¿Descartar enseñanzas por áridas o reglas por remotas no es, acaso, un clásico pecado de juventud?
Hace poco leía que, de chico, el tenista español David Ferrer trataba de escaparle a los entrenamientos. Cuando lo descubrían, lo encerraban con llave en una habitación cercana a las canchas. El método tenía una ferocidad poco recomendable, que sólo un temperamento de hierro como el que demostró Ferrer pudo soportar sin odiar el tenis para siempre. El duro castigo evoca los de un famosísimo personaje de Landrú, el carnicero Cateura, que molía a golpes a su hijo para que aprendiera latín, lengua que le parecía indispensable para el ejercicio exitoso de la venta de carne al minoreo. Los textos de Cateura eran desopilantes; la violencia del padre, cuya pasión pedagógica consistía en "propinar" patadas y codazos a su hijo, tenía un tono entre caricaturesco y surrealista.
La obsesión disparatada de Cateura entusiasmaba a sus lectores jóvenes que, como yo, creíamos (incluso antes de haber leído a Michel Foucault) que cualquier orden era una violencia. Cuando ingresé a la universidad, descubrí que, además de las cuestiones que me interesaban, tenía que aprender lenguas clásicas. Tal como el hijo del carnicero Cateura. Todavía hoy recuerdo la primera clase de griego.
El profesor era extraordinario y también extraordinariamente simpático, vestido de traje azul y chaleco cruzado por la cadena del reloj. Hablaba un castellano perfecto con un acento alemán que hacía resonar las consonantes, sin que la frase perdiera musicalidad ni cadencia. Su primera clase sobre el origen de las letras del alfabeto griego produjo una especie de encantamiento, un relato de tiempos remotos contado con la perspectiva de las investigaciones contemporáneas. El profesor nos prometió que "su método" no obligaba a tediosas memorizaciones y que, además, íbamos a leer Antígona, una de las grandes tragedias de toda la literatura, que años después tendría vigencia simbólica en la Argentina, cuando las madres y familiares de desaparecidos buscaran el cuerpo sin tumba de sus hijos, de sus compañeros, de sus hermanos.
Con todas esas promesas, parecía inevitable que yo me pusiera a estudiar griego y contemplara el año y medio siguiente como una oportunidad que no había que dejar pasar. Sin embargo, salí de esa primera clase decidida a hacer lo menos posible, encarar los tres cursos estudiando lo justo y dedicar mi tiempo a otra cosa. No recuerdo hoy qué era esa "otra cosa". Algunos compañeros más sensibles que yo estudiaron griego; otros, simplemente, no tomaron la brutal resolución de hacer todo lo posible para no aprenderlo. Yo, en cambio, combinando dosis similares de ignorancia y cinismo, resolví que, como sabía ya un poco de latín, no necesitaba emplear más fuerzas en las lenguas clásicas.
Nadie trató de persuadirme de lo contrario; nadie me indicó lo que yo, que me creía vivísima, no me daba cuenta. En aquellos años sesenta, cuando cursé la universidad, la opinión de alguien que fuera diez años mayor me parecía completamente descalificable por ese único motivo. No existía la idea de "maestro". Por lo tanto, permanecí ajena al griego. Pueden creerme que hace varias décadas que estoy arrepentida, pero la comprensión del error llegó demasiado tarde. Lo más salvaje de mi resolución adversa al griego no fue haberla tomado en libertad (la libertad de equivocarse siempre es buena), sino la ignorancia con que ejercí mi derecho a la resistencia y la soledad que me rodeaba al ejercerlo. Hacía lo que quería y, como dice el refrán, "calavera no chilla".
Recuerdo esta torpeza cometida en la universidad cuando escucho o leo que hay que enseñar cosas que a los chicos les interesen. Si así hubiera sido, en la escuela secundaria jamás habría aprendido geografía, ni qué es un logaritmo, ni análisis sintáctico complejo, ni cuáles son los pasos de una demostración matemática. Afortunadamente, en mis años de secundario todavía no regía el interés como ley pedagógica con valor constitucional, y algunas cosas me vi obligada a aceptar para evitar males mayores. Pero, llegada a la universidad, la prioridad suprema del interés personal y el régimen más o menos libre de estudio me convirtieron en una turista que, años después de recibido el título, debió sentarse a estudiar o resignarse a que nunca más sabría nada sobre temas que, ya un poco tarde, no me parecían tan ajenos a mis inclinaciones principales.
Entre lo mucho que no quise aprender en la universidad está casi toda la literatura anterior al siglo XVIII. Como si las cosas nacieran de un repollo, consideraba (con tanto desconocimiento como autosuficiencia) que sólo me interesaba lo que había comenzado a suceder después de la Revolución Francesa. Lo anterior era una selva brumosa e intrincada que sólo visitaba guiada por los gustos más casuales y la arbitrariedad ejercida como derecho: había leído bien las tragedias de Racine pero muy mal a Calderón y Lope de Vega; conocía apenas el Quijote, hasta que me di cuenta de que no podía seguir chapoteando en una distracción de ese tamaño. Exhibía los agujeros de mi formación literaria como si fueran medallas ganadas en un combate contra el autoritarismo.
Este artículo fue gentilmente autorizado por la autora.
Por Beatriz Sarlo
Es posible equivocarse mucho en nombre de la Libertad. ¿Descartar enseñanzas por áridas o reglas por remotas no es, acaso, un clásico pecado de juventud?
Hace poco leía que, de chico, el tenista español David Ferrer trataba de escaparle a los entrenamientos. Cuando lo descubrían, lo encerraban con llave en una habitación cercana a las canchas. El método tenía una ferocidad poco recomendable, que sólo un temperamento de hierro como el que demostró Ferrer pudo soportar sin odiar el tenis para siempre. El duro castigo evoca los de un famosísimo personaje de Landrú, el carnicero Cateura, que molía a golpes a su hijo para que aprendiera latín, lengua que le parecía indispensable para el ejercicio exitoso de la venta de carne al minoreo. Los textos de Cateura eran desopilantes; la violencia del padre, cuya pasión pedagógica consistía en "propinar" patadas y codazos a su hijo, tenía un tono entre caricaturesco y surrealista.
La obsesión disparatada de Cateura entusiasmaba a sus lectores jóvenes que, como yo, creíamos (incluso antes de haber leído a Michel Foucault) que cualquier orden era una violencia. Cuando ingresé a la universidad, descubrí que, además de las cuestiones que me interesaban, tenía que aprender lenguas clásicas. Tal como el hijo del carnicero Cateura. Todavía hoy recuerdo la primera clase de griego.
El profesor era extraordinario y también extraordinariamente simpático, vestido de traje azul y chaleco cruzado por la cadena del reloj. Hablaba un castellano perfecto con un acento alemán que hacía resonar las consonantes, sin que la frase perdiera musicalidad ni cadencia. Su primera clase sobre el origen de las letras del alfabeto griego produjo una especie de encantamiento, un relato de tiempos remotos contado con la perspectiva de las investigaciones contemporáneas. El profesor nos prometió que "su método" no obligaba a tediosas memorizaciones y que, además, íbamos a leer Antígona, una de las grandes tragedias de toda la literatura, que años después tendría vigencia simbólica en la Argentina, cuando las madres y familiares de desaparecidos buscaran el cuerpo sin tumba de sus hijos, de sus compañeros, de sus hermanos.
Con todas esas promesas, parecía inevitable que yo me pusiera a estudiar griego y contemplara el año y medio siguiente como una oportunidad que no había que dejar pasar. Sin embargo, salí de esa primera clase decidida a hacer lo menos posible, encarar los tres cursos estudiando lo justo y dedicar mi tiempo a otra cosa. No recuerdo hoy qué era esa "otra cosa". Algunos compañeros más sensibles que yo estudiaron griego; otros, simplemente, no tomaron la brutal resolución de hacer todo lo posible para no aprenderlo. Yo, en cambio, combinando dosis similares de ignorancia y cinismo, resolví que, como sabía ya un poco de latín, no necesitaba emplear más fuerzas en las lenguas clásicas.
Nadie trató de persuadirme de lo contrario; nadie me indicó lo que yo, que me creía vivísima, no me daba cuenta. En aquellos años sesenta, cuando cursé la universidad, la opinión de alguien que fuera diez años mayor me parecía completamente descalificable por ese único motivo. No existía la idea de "maestro". Por lo tanto, permanecí ajena al griego. Pueden creerme que hace varias décadas que estoy arrepentida, pero la comprensión del error llegó demasiado tarde. Lo más salvaje de mi resolución adversa al griego no fue haberla tomado en libertad (la libertad de equivocarse siempre es buena), sino la ignorancia con que ejercí mi derecho a la resistencia y la soledad que me rodeaba al ejercerlo. Hacía lo que quería y, como dice el refrán, "calavera no chilla".
Recuerdo esta torpeza cometida en la universidad cuando escucho o leo que hay que enseñar cosas que a los chicos les interesen. Si así hubiera sido, en la escuela secundaria jamás habría aprendido geografía, ni qué es un logaritmo, ni análisis sintáctico complejo, ni cuáles son los pasos de una demostración matemática. Afortunadamente, en mis años de secundario todavía no regía el interés como ley pedagógica con valor constitucional, y algunas cosas me vi obligada a aceptar para evitar males mayores. Pero, llegada a la universidad, la prioridad suprema del interés personal y el régimen más o menos libre de estudio me convirtieron en una turista que, años después de recibido el título, debió sentarse a estudiar o resignarse a que nunca más sabría nada sobre temas que, ya un poco tarde, no me parecían tan ajenos a mis inclinaciones principales.
Entre lo mucho que no quise aprender en la universidad está casi toda la literatura anterior al siglo XVIII. Como si las cosas nacieran de un repollo, consideraba (con tanto desconocimiento como autosuficiencia) que sólo me interesaba lo que había comenzado a suceder después de la Revolución Francesa. Lo anterior era una selva brumosa e intrincada que sólo visitaba guiada por los gustos más casuales y la arbitrariedad ejercida como derecho: había leído bien las tragedias de Racine pero muy mal a Calderón y Lope de Vega; conocía apenas el Quijote, hasta que me di cuenta de que no podía seguir chapoteando en una distracción de ese tamaño. Exhibía los agujeros de mi formación literaria como si fueran medallas ganadas en un combate contra el autoritarismo.
Este artículo fue gentilmente autorizado por la autora.
lunes, 13 de abril de 2009
Yo me discrimino
Se señala al diferente. Es natural.
Si vemos a una persona muy alta, nos llama la atención. Es persona es muy alta entre nosotros, entre los seres comunes de nuestro acostumbrado ámbito vital. En otro lugar, esa persona tan alta no llamaría la atención de nadie, por el simple hecho de que allí, todos miden más o menos lo mismo.
En nuestra sociedad, sería insólito que un grupo de personas señalara, mofándose, su altura. No lo sería tanto si fuera muy baja. Sería el enano, objeto de mofa en determinadas circunstancias. Y se sentirían bien con la burla, el insulto o el golpe, parientes entre sí, aquéllos que creen que unos centímetros más de altura son una virtud, y que son mejores por ello. Y cuántos son los centímetros necesarios no es cuestión de duda: más que los del enano. Entonces podríamos ver, hipotéticamente, a un grupo de incapaces reírse de Napoleón Bonaparte. Claro que la burla terminaría al saber que están frente al Emperador de Francia, con gran poder en sus manos. La risa se tranformaría en sumisión.
Discriminamos al débil.
Mientras la víctima está sola, el grupo es pequeño, no posee dinero, nos apoya el consenso, la fuerza pública, el aparato legal, el poder mediático, somos mejores, merecemos más. El otro es ínfimo, molesta su presencia, es sospechoso automático y origen de todos los males si podemos.
Al decir que el otro es diferente, me convierto en diferente yo también. Soy diferente a ese objeto de rechazo.
El cartonero ensucia con su sola presencia y hasta hay quien habla de matarlo y nadie lo acusa de apología del crimen. Tiene el consenso social para expresar barbaridades.
Soy diferente al diferente y me discrimino discriminando.
Si mi grupo social, mi color o mi bolsillo me hacen diferente, estoy aceptando que hay otro grupo social, color o bolsillo que hace diferente a otros. Y no tomo en cuenta que ese otro grupo me puede estar mirando como inferior.
Desde el momento en que nadie está absolutamente abajo o absolutamente arriba de nadie, siempre estamos entre dos escalas sociales. Entonces si acepto discriminar al de "abajo", estoy aceptando esa misma actitud de los de "arriba". Si no podemos rechazar la discriminación por la elevación de nuestras conciencias, por lo menos hagámoslo por conveniencia.
Un caso llamativo es el de los boliches: una larga fila en la puerta, esperando pacientemente que unos señores, sin otro mérito que el tamaño de sus músculos, determine si soy digno de entrar o no. Aunque pago la entrada, aunque adentro me venderán cuanto tóxico exista a precios caros, aunque luego pierda parte de mi capacidad auditiva. Me someteré a la humillación, con la esperanza de ser aceptado aunque termine medio enfermo. Eso sí, lamentaré luego la paliza recibida de cuatro descerebrados, si puedo.
Habré elegido todo eso para sentir que yo puedo entrar y "esos", no.
Si vemos a una persona muy alta, nos llama la atención. Es persona es muy alta entre nosotros, entre los seres comunes de nuestro acostumbrado ámbito vital. En otro lugar, esa persona tan alta no llamaría la atención de nadie, por el simple hecho de que allí, todos miden más o menos lo mismo.
En nuestra sociedad, sería insólito que un grupo de personas señalara, mofándose, su altura. No lo sería tanto si fuera muy baja. Sería el enano, objeto de mofa en determinadas circunstancias. Y se sentirían bien con la burla, el insulto o el golpe, parientes entre sí, aquéllos que creen que unos centímetros más de altura son una virtud, y que son mejores por ello. Y cuántos son los centímetros necesarios no es cuestión de duda: más que los del enano. Entonces podríamos ver, hipotéticamente, a un grupo de incapaces reírse de Napoleón Bonaparte. Claro que la burla terminaría al saber que están frente al Emperador de Francia, con gran poder en sus manos. La risa se tranformaría en sumisión.
Discriminamos al débil.
Mientras la víctima está sola, el grupo es pequeño, no posee dinero, nos apoya el consenso, la fuerza pública, el aparato legal, el poder mediático, somos mejores, merecemos más. El otro es ínfimo, molesta su presencia, es sospechoso automático y origen de todos los males si podemos.
Al decir que el otro es diferente, me convierto en diferente yo también. Soy diferente a ese objeto de rechazo.
El cartonero ensucia con su sola presencia y hasta hay quien habla de matarlo y nadie lo acusa de apología del crimen. Tiene el consenso social para expresar barbaridades.
Soy diferente al diferente y me discrimino discriminando.
Si mi grupo social, mi color o mi bolsillo me hacen diferente, estoy aceptando que hay otro grupo social, color o bolsillo que hace diferente a otros. Y no tomo en cuenta que ese otro grupo me puede estar mirando como inferior.
Desde el momento en que nadie está absolutamente abajo o absolutamente arriba de nadie, siempre estamos entre dos escalas sociales. Entonces si acepto discriminar al de "abajo", estoy aceptando esa misma actitud de los de "arriba". Si no podemos rechazar la discriminación por la elevación de nuestras conciencias, por lo menos hagámoslo por conveniencia.
Un caso llamativo es el de los boliches: una larga fila en la puerta, esperando pacientemente que unos señores, sin otro mérito que el tamaño de sus músculos, determine si soy digno de entrar o no. Aunque pago la entrada, aunque adentro me venderán cuanto tóxico exista a precios caros, aunque luego pierda parte de mi capacidad auditiva. Me someteré a la humillación, con la esperanza de ser aceptado aunque termine medio enfermo. Eso sí, lamentaré luego la paliza recibida de cuatro descerebrados, si puedo.
Habré elegido todo eso para sentir que yo puedo entrar y "esos", no.
Etiquetas:
delito,
discriminación,
rechazo
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)